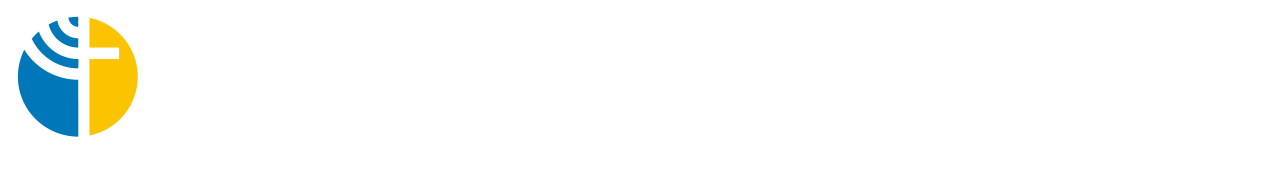Por: Juan Carlos Arellano
Historiador y cientista político. Profesor asociado del departamento de Sociología y Ciencia Política, Universidad Católica de Temuco.
COLUMNA DE OPINIÓN
El colapso de la democracia chilena acarreó consecuencias trágicas, incluyendo una de las dictaduras más largas y severas en la región.
La conmemoración de los 50 años del golpe militar en Chile invita a reflexionar sobre el colapso del orden republicano, democrático y presidencial. Desde una perspectiva republicana y democrática, la desconcentración del poder, el imperio de la ley, la deliberación y la participación ciudadana son esenciales. La caída de estos pilares impide asegurar la libertad, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho, acercándonos a la violencia como solución a los conflictos. Así, surge la pregunta de cuáles factores nos llevaron a este trágico desenlace.
Las explicaciones construidas sobre el golpe son diversas, destacando aspectos tanto de agencia como estructurales. Algunas tesis subrayan que el “agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones” generó un descontrol inflacionario desde el segundo Gobierno de Ibáñez. Otras, subrayan que el contexto de la Guerra Fría polarizó a los partidos con ideologías opuestas, impulsando movimientos “centrífugos” que promovieron la búsqueda de “utopías” o “planificaciones globales” en los gobiernos de los años sesenta y setenta.
También algunos enfoques se centran en la responsabilidad de los actores políticos, con partidos que adoptaron estrategias rupturistas tanto en la oposición como en el Gobierno de la UP; y un Presidente incapaz de encontrar una salida democrática al conflicto.
La perspectiva comparada ha contribuido al debate, ya que América Latina experimentó varios golpes similares en este período, planteando el surgimiento del Estado burocrático autoritario o simplemente resultado del mal endémico del presidencialismo. Aunque existe consenso en que es un problema multifactorial, la discusión aún está abierta.
Aquí sugerimos que una dimensión del quiebre de la democracia chilena en 1973 puede ser examinada a través de la colisión constante entre una figura presidencial a la cual se le asignó en su origen un carácter reformista y un Congreso con experiencia, resultado de una larga trayectoria, dispuesto a usar sus prerrogativas para contener los arranques presidenciales. El origen de esta historia lo podemos ubicar en la búsqueda por revitalizar el presidencialismo en 1925.
En la arquitectura institucional 1925 se buscó contener las prácticas parlamentarias y otorgarle al Presidente un rol preponderante en el sistema político, para que liderara la iniciativa de reformas estructurales que buscaban subsanar los problemas de la “cuestión social” y la demanda de nuevos actores sociales. No olvidemos que este nuevo orden fue diseñado bajo la tutela militar, los cuales ya en esa época se hacían presentes en la política chilena y latinoamericana. Sin embargo, este diseño institucional no logró contener los sedimentos de la práctica política internalizados en el periodo histórico anterior (1871-1925), lo que permitió consolidar un Congreso que fuera un contrapeso efectivo ante las arremetidas de un Poder Ejecutivo siempre amenazante.
Un elemento central del periodo político (1925-1973) es la urgencia de reformas estructurales para modernizar el Estado y abordar demandas sociales. En términos políticos, el Poder Ejecutivo renovado se enfrentó a un electorado diverso y volátil, resultado de reformas como la eliminación del sufragio censitario y la inclusión de mujeres en el padrón (1949), y la implementación de la cédula única, dificultando mayorías estables. Los partidos cobraron protagonismo en este escenario, arraigándose en el territorio y ejerciendo influencia en el Congreso, con capacidad de movilización e influencia informal en el Poder Ejecutivo. Un Presidente sin mayorías y distante de partidos o coaliciones frágiles carecía del poder para activar reformas reales.
De esta manera, aunque en teoría el Presidente ostentaba un gran poder, en la práctica –debido a su minoría en el Congreso– su influencia no era tan sólida como se pensaba. El Congreso Nacional, en ese periodo, actuó como un actor clave de veto, y los presidentes enfrentaron su poder en muchos momentos históricos desde 1932 hasta 1973. Mencionemos los gobiernos del Frente Popular (1936-1941), donde mantener la coalición desgastó al Presidente, enfrentando presiones de su partido incluso en la conformación del gabinete. Un caso emblemático es el Gobierno radical de Pedro Aguirre Cerda (1938-41), donde las diferencias sobre el gabinete llevaron al extremo de considerar su renuncia.
Adicionalmente a esta relación siempre tensionada entre el Presidente con el partido oficialista o su coalición, se debe precisar que, a contar de 1946, con González Videla hasta el Gobierno Salvador Allende, de los 27 años que corren durante este periodo, en 19 años el Mandatario se encontró en minoría en el Congreso. Esto obligó, sin duda, al Presidente a construir –en lo posible– una relación cooperativa o negociadora con el Congreso y con la oposición.
Al contrario, cuando el Presidente adopta una actitud más desafiante ante un Congreso adverso, el resultado es bastante perjudicial. Un ejemplo de ello es el caso de Salvador Allende (1970-73) y su intento por concretar una agenda reformista a través de mecanismos no convenidos con el Congreso, mediante el uso de decretos, leyes e intervenciones a la industria. Esta estrategia le significó una oposición acérrima a través de múltiples acusaciones constitucionales a ministros e incluso un intento al propio Presidente (1973), sin contar con el bloqueo de su agenda legislativa.
Este desencuentro institucional afectó a varios presidentes. Por ejemplo, Carlos Ibáñez (1952-1958) afirmó en su mensaje de 1955 que resistir la tendencia parlamentaria entorpece la acción presidencial, abogando por reformas constitucionales. Jorge Alessandri (1958-1964) propuso limitar atribuciones parlamentarias en 1964 y aumentar el Poder Ejecutivo. Eduardo Frei Montalva buscó fortalecer al Presidente en 1964 y 1969, como respuesta a conflictos institucionales que obstaculizaban las reformas necesarias.
En este proceso de aprendizaje, se avanzó gradualmente con la promulgación de la Ley 17.284, resultado de la discusión en el Congreso por el proyecto de Frei Montalva (1969). Esta ley dio rango constitucional a decretos con fuerza de ley, limitó la iniciativa parlamentaria en gasto público y algunas áreas legales, mejoró el mecanismo de urgencias a favor del Presidente, creó el Tribunal Constitucional (TC) y permitió convocar plebiscitos. Estos ajustes institucionales llegaron tardíamente, sin tiempo para afianzarse.
El presidencialismo chileno mostró un Congreso robusto en este período, actuando como contrapeso al Ejecutivo. Esto hizo que presidentes entre 1932 y 1970 negociaran y moderaran su agenda. Sin embargo, esto cambió a lo largo del Gobierno de la Unidad Popular (UP). La UP, con un programa refundacional y sin las mayorías necesarias en el Congreso, intentó implementar sus reformas de manera alternativa, lo que generó una dinámica más de colisión entre poderes que de negociación. Como resultado, los actores polarizados en todos los campos de la vida política llevaron al sistema político al colapso.
El colapso de la democracia chilena acarreó consecuencias trágicas, incluyendo una de las dictaduras más largas y severas en la región. Por ello, el quiebre democrático nos incita a considerar, por lo menos en esta dimensión, tanto la importancia de los diseños institucionales como la relevancia de la confianza y el compromiso de los actores políticos con las instituciones democráticas.
Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2023/08/18/el-presidencialismo-la-democracia-y-el-golpe/